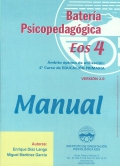Tema quincena | Detección | Orientación | Interdisciplinario |
Profesionales | Glosario | Patologías | Actualidad
Las escuelas de sordos entre la espada y la pared. (Parte I)

Para la sociedad de consumo en la que vivimos, sociedad egoísta y competitiva, excluyente por naturaleza, la incorporación de estos niños a la escolaridad regular es una buena coartada, una válvula de escape a la mala conciencia, y es una forma ciertamente más económica, de hacer creer que no hay distingos entre los ciudadanos, que todos somos o podemos ser iguales, que todos somos o podemos ser “normales”.
1.- La negación de la diferencia
De tanto hacer malabarismos con las palabras para ocultar la realidad, ahora los proponentes de la estrategia de integración-inclusión se enredan con los conceptos. Así, mientras unos dicen que no se debe hablar de integración sino de inclusión, otros afirman lo contrario: que debe hablarse de inclusión y no de integración… Cuestión de matices: a la hora de la verdad, poco importa si se la llama integración o inclusión, ya que ambas implican un único movimiento: la incorporación - en principio física, enseguida aderezada con determinados agregados que recientemente se han dado en llamar “adaptaciones curriculares” - de niños con necesidades especiales a la escuela regular, con base en el argumento de que allí obtendrán más y mejores beneficios que en una escuela especial. Dicho sea de paso, es preciso recordar que esa estrategia nada tiene de novedoso, ya que fue aplicada por primera vez, sin éxito, en Prusia, en los primeros años del siglo XIX. Desde ese entonces, ha sido retomada e impulsada cada tanto como si fuera una panacea. Y no lo es; menos tratándose de niños sordos.
En lo medular de la argumentación esgrimida en favor de la integración-inclusión está la suposición de que la convivencia en el ámbito escolar de niños con necesidades especiales con niños “normales” es deseable per se, y más aún, que esta convivencia sería, por así decirlo, “terapéutica”. Se piensa, equivocadamente, que dicha convivencia - que en realidad no pasa de ser una co-existencia, ya que no implica en modo alguno ni interacción verdadera ni participación plena - libera a los niños con necesidades especiales de un temido aislamiento y les abre nuevos horizontes. La escuela especial es concebida falsamente como un asilo, como un depósito de “irrecuperables”, como un ghetto, y se la opone a la escuela regular, presentada como un espacio de libertad y de “normalización”. Desde esta perspectiva, los panegiristas de la integración-inclusión niegan las innumerables experiencias negativas resultantes de esta estrategia y destacan en forma exagerada logros que en la mayor parte de los casos no son tales, y que terminan siendo frustrantes o nocivos para sus protagonistas.
Siendo así, es lícito preguntarse por qué, a pesar de los reiterados fracasos, la propuesta de incorporar a todos los niños “diferentes” a la escuela regular vuelve a cobrar fuerza y concita la adhesión de mucha gente bien intencionada. Esto sucede porque, en los hechos, la incorporación indiscriminada de niños con necesidades especiales a la escuela regular cumple con el propósito no declarado de borrar la diferencia, de negar una diferencia percibida como deficiencia - percepción que no puede borrarse con la palabra “discapacidad” - y que es sentida como un estigma. En el fondo se trata de no reconocer el derecho de ser diferente.
Para la sociedad de consumo en la que vivimos, sociedad egoísta y competitiva, excluyente por naturaleza, la incorporación de estos niños a la escolaridad regular es una buena coartada, una válvula de escape a la mala conciencia, y es una forma ciertamente más económica, de hacer creer que no hay distingos entre los ciudadanos, que todos somos o podemos ser iguales, que todos somos o podemos ser “normales”. Que todos podemos ser ricos si nos lo proponemos, que todos podemos ser hermosos si usamos tales o cuales productos, que todos podemos ser elegantes y exitosos si nos vestimos de determinada manera, que todos no sólo podemos, sino que debemos ser felices si compramos tales o cuales mercancías, si aceptamos y no discrepamos, y así sucesivamente…
Gastos de envío
G R A T I S
G R A T I S
Envíos España península para pedidos superiores a 59,90 euros (más iva) (condiciones)
-
Set de 24 figuras de madera para enlazarlas entre sí, representando diversas familias del mundo. Permite al niño enlazar su propia...35.14 €
-
Pretende que niños y adolescentes desarrollen sus facultades emocionales y sociales, se conozcan mejor a sí mismos y aprendan de s...13.95 €
-
A través de seis historias -cada una contada dos veces- que versan alrededor de algunos de los trastornos psicológicos más frecuen...19.00 €
ARTÍCULOS RELACIONADOS
- Métodos de enseñanza y nivel de competencia bilingüe castellano-lengua de signos peruana en adultos. (Parte XXI)
- Métodos de enseñanza y nivel de competencia bilingüe castellano-lengua de signos peruana en adultos. (Parte XX)
- Métodos de enseñanza y nivel de competencia bilingüe castellano-lengua de signos peruana en adultos. (Parte XXIII)
- Métodos de enseñanza y nivel de competencia bilingüe castellano-lengua de signos peruana en adultos. (Parte XXIII)
- Habilidad lingüística y fracaso lector en los estudiantes sordos. (Parte II)
- Habilidad lingüística y fracaso lector en los estudiantes sordos. (Parte II)
- Habilidad lingüística y fracaso lector en los estudiantes sordos. (Parte I)
- Habilidad lingüística y fracaso lector en los estudiantes sordos. (Parte I)
- Adquisición temprana del lenguaje de signos y dactilología.(Parte I)