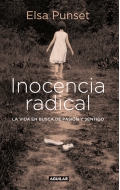Tema quincena | Detección | Orientación | Interdisciplinario |
Profesionales | Glosario | Patologías | Actualidad
Logros y desafíos de la educación al inicio del siglo XXI. (Parte II)
Si mantenemos que existen razones de fondo y no simplemente coyunturales que están impulsando esta mirada analítica y valorativa sobre los sistemas educativos, el paso siguiente consistirá en preguntarnos por cuáles sean dichas razones. La primera palabra que inmediatamente viene a nuestra mente es la de crisis, que enlaza con determinados diagnósticos realizados ya hace varias décadas (Coombs, 1968 y 1985). Sin embargo, cabe legítimamente plantearse si ese diagnóstico resulta adecuado en las circunstancias actuales. En efecto, el término suele aplicarse a aquellas situaciones en que se produce un cambio acelerado en una persona o situación, que marca un punto de inflexión a partir del cual su estado puede mejorar o empeorar definitivamente. Pero aunque pueda hablarse, en este sentido, de una crisis de crecimiento o del punto crítico de una enfermedad, lo cierto es que la palabra está cargada de connotaciones negativas, que contribuyen a dar una sensación de problemas graves y con el riesgo añadido de posibles complicaciones adicionales.
Desde este punto de vista, algunos de los diagnósticos de crisis que se han emitido sobre el estado de la educación resultan cuando menos discutibles. El cuadro general de la educación actual parece estar dibujado con claroscuros, más que con colores uniformemente negros. Dicho de otro modo, la idea de una educación que cosecha solamente fracasos es tan parcial como la que sólo identifica logros. La visión que hoy poseemos de nuestros sistemas educativos debe reconocer tanto la existencia de aquéllos como de éstos.
Así, por ejemplo, en los últimos tiempos estamos asistiendo a un debate sostenido acerca de la presunta caída de los niveles educativos. Tanto en la prensa periódica como en los medios profesionales encontramos frecuentes quejas sobre el descenso en los niveles de preparación de los estudiantes. Por no hablar sino del caso español, la queja expresada por la supuesta egebeización del bachillerato durante los años setenta y ochenta reapareció de nuevo tras la aprobación de la LOGSE, incluso antes de que la nueva legislación hubiera llegado a aplicarse. Y ese tipo de quejas no es privativo de nuestro país, sino que también pueden escucharse en otros lugares muy diferentes.
Ya a finales de los ochenta, dos prestigiosos sociólogos franceses habían puesto de manifiesto el carácter marcadamente ideológico de este tipo de debates y del propio concepto de nivel (Baudelot y Establet, 1989). Al margen de que haya que valorar del modo más riguroso y efectivo posible el progreso educativo experimentado, los debates sobre los niveles educativos suelen estar lastrados por presupuestos ideológicos, que dificultan la discusión y la confrontación constructiva. Como simple muestra de la complejidad que implican los análisis sobre este asunto, hay que tener en cuenta que esta comparación de niveles se produce en un contexto mundial de acusada expansión educativa. Centrándonos nuevamente en el caso español, debemos tener en cuenta que en el año 1997, la proporción de la población que había completado como máximo estudios primarios o de EGB ascendía al 45% entre los mayores de 25 años y menores de 65. En el grupo de edades comprendidas entre 25 y 34 años, el porcentaje disminuía al 15%. Cabe pues preguntarse cómo pueden y deben compararse los niveles educativos, especialmente en educación secundaria o en la universidad, cuando el acceso se ha ampliado tan generosamente. ¿Cómo deben interpretarse los niveles en este contexto de expansión? ¿Es legítima la comparación de los resultados alcanzados por una minoría selecta de hace bastantes años con los obtenidos en la actualidad por una amplia mayoría del grupo de edad correspondiente? ¿Puede hablarse legítimamente de una crisis de la educación en este sentido o de un cambio en las condiciones en que se imparte? Como puede apreciarse, las respuestas a estas cuestiones no resultan sencillas y, sin embargo, condicionan la posición que adoptemos en ese debate.
Otro tanto podría decirse acerca de la polémica mantenida en torno al fracaso escolar. Se trata de un asunto que atrae la atención pública en muchos países, dadas las altas tasas de alumnos que no terminan satisfactoriamente su escolaridad obligatoria. Aunque las cifras varían de un país a otro, y tienen que ver con las regulaciones concretas sobre la titulación de final del nivel secundario, puede afirmarse que una proporción que varía entre el 15% y el 30% de los jóvenes no obtiene el título correspondiente al final de la etapa obligatoria o incluso abandona los estudios antes de llegar a ese punto. El problema es de tal magnitud que se ha reconocido su importancia decisiva para la construcción de nuevas sociedades o de nuevos espacios geopolíticos, como el europeo (Eurydice, 1994; Rivière, 1991). El enfoque correcto de ese problema ha obligado a revisar el concepto de fracaso escolar, trasladando la responsabilidad desde los estudiantes individuales, que recibían así un estigma indeleble, a los sistemas educativos y a las propias instituciones educativas, al tiempo que se han adoptado diversas medidas preventivas y compensatorias para hacerle frente (OCDE, 1998).
Y sin embargo, hay que reconocer que el problema se ha ido agudizando a medida que la escolarización obligatoria se ampliaba y generalizaba. Anteriormente, hace tan sólo dos o tres décadas, el problema era de menor magnitud, simplemente porque muchos de esos jóvenes en situación de “fracaso” no llegaban a las aulas de las escuelas secundarias. En consecuencia, mal podían fracasar en una tarea que ni siquiera se planteaban. Por lo tanto, lo que ha sido un logro indudable, la generalización y democratización del acceso a la educación, ha ocasionado un problema que ahora amenaza con volverse contra el sistema educativo.
El diagnóstico de crisis también se ha utilizado para subrayar la inadecuación de la formación recibida por los estudiantes actuales. Como ejemplo de esta crítica, pueden mencionarse diversos informes recientes que han puesto de relieve la falta de ajuste que se observa entre las necesidades económicas y productivas y la oferta de educación y formación, cuyos efectos se dejan sentir, por ejemplo, en la carencia de suficientes trabajadores y de profesionales bien formados para trabajar en el ámbito de las tecnologías de la información (Ducatel y Burgelman, 1999; Pulido et al., 2000). También se han subrayado las carencias de formación de los estudiantes en ciertas áreas a las que se presta especial atención, por diversas razones, como las imprecisas “humanidades”, las matemáticas o las ciencias.
Lo cierto es que este tipo de reproches suelen reposar sobre una base bastante frágil, ya que poseemos unos conocimientos poco rigurosos acerca del tipo de formación que resulta necesaria para hacer frente a los desafíos planteados por un mundo en cambio acelerado. Las dificultades encontradas por algunos proyectos orientados a la identificación de las competencias necesarias para los jóvenes de las próximas décadas, como es el caso del denominado DeSeCo (Definition and Selection of Competences), auspiciado por la OCDE y de indudable interés, ponen de manifiesto la fragilidad de nuestras bases de conocimiento para afrontar esos problemas. En última instancia, cabría preguntarse si estamos ante un signo de una crisis de la educación o más bien ante una consecuencia insoslayable del cambio acelerado producido por el desarrollo de la nueva sociedad centrada en la información y en el conocimiento. ¿Es justo reprochar a la educación algo que afecta a tantas facetas de la vida de las personas en sociedad y para lo que no hay respuestas claras en otros campos?
Algo parecido puede plantearse en relación con otro ámbito en que suele hablarse de crisis, el que se refiere a los valores que rigen la educación. Detrás de los debates que recientemente se han producido acerca de cómo conseguir el desarrollo de unos valores humanos y sociales a través de la educación, se manifiesta el interrogante de en qué medida pueden los sistemas educativos interactuar con su entorno para lograr una socialización efectiva de los jóvenes. Y ello, sin olvidar la tensión que existe entre el creciente individualismo que fomenta nuestro actual modelo social y las necesidades planteadas por la socialización. Y por si eso fuera poco, inmediatamente surge además la pregunta de cuáles son los valores que debe transmitir la educación, en un entorno crecientemente multicultural y axiológicamente plural.
En último término, nos podemos plantear legítimamente la pregunta de en qué medida estamos ante una crisis que afecta exclusivamente al sistema educativo o se trata más bien de la necesidad general de hacer frente a los problemas planteados por unas circunstancias de profundo cambio cultural y social, al que la educación no puede obviamente escapar. De ahí que se pueda manifestar un acuerdo general con el diagnóstico del Informe Fauroux, para el que “la escuela sufre un descrédito injusto ante la opinión pública, que la convierte muchas veces en cabeza de turco de sus propios errores o proyecta sobre ella sus propias angustias” (Fauroux, 1996, 33).
Por todas esas razones, he preferido huir aquí de un diagnóstico de crisis, que podría resultar tan simplificador como injusto. Intentando profundizar un poco más en esta situación, he optado por hablar en este contexto del malestar de los sistemas educativos, por entender que el término está menos cargado de connotaciones negativas y permite por lo tanto un análisis menos cargado de pre-juicios (en el sentido etimológico del término).
La caracterización más precisa de ese malestar al que aquí me refiero consistiría, en mi opinión, en la existencia de un desajuste de dimensiones importantes entre las nuevas necesidades provocadas por los cambios registrados en nuestras sociedades, las expectativas y demandas de todo tipo que esa situación genera, y la capacidad real que poseen los sistemas educativos para darles cumplida respuesta. Esos desajustes provocan una tensión creciente entre necesidades, expectativas, demandas y capacidad de respuesta, que no es fácil que se resuelva en un plazo inmediato y que, por lo tanto, más que una crisis temporal, lo que provoca es un malestar continuado, con el que los sistemas educativos deben aprender a convivir mediante adaptaciones permanentes.
Gastos de envío
G R A T I S
G R A T I S
Envíos España península para pedidos superiores a 59,90 euros (más iva) (condiciones)
-
Este libro trata de esos vericuetos del cerebro por donde corretean las letras, y de cómo con ellas se enciende una nueva luz para...15.50 €
-
Con este práctico manual de autocontrol emocional para padres e hijos el autor de este libro nos ofrece numerosas estrategias y té...18.00 €
-
Todos los jóvenes que quieran hacerse una idea de lo que es el sexo, y también los menos jóvenes, han de encontrar en este libro l...24.50 €
-
La autora de Brújula para navegantes emocionales nos alienta a sacar provecho de nuestra capacidad innata para amar y para transfo...18.90 €
ARTÍCULOS RELACIONADOS
- El Rol del psicólogo en el Gabinete Psicopedagógico: Entre Salud y Educación. (Parte IV)
- Influencias de las familias sobre el desarrollo de los escolares (Parte II)
- Alteración del aprendizaje escolar de Patagonia lingüística. (ParteI)
- Influencias de las familias sobre el desarrollo de los escolares (Parte I)
- Alteración del aprendizaje escolar de Patagonia lingüística. (Parte VI)
- Alteración del aprendizaje escolar de Patagonia lingüística. (Parte V)
- Alteración del aprendizaje escolar de Patagonia lingüística. (Parte IV)
- Alteración del aprendizaje escolar de Patagonia lingüística. (Parte III)
- Influencias de las familias sobre el desarrollo de los escolares (Parte III)