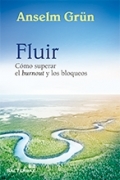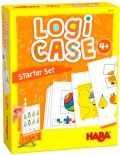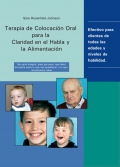Tema quincena | Detección | Orientación | Interdisciplinario |
Profesionales | Glosario | Patologías | Actualidad
Síndrome de Asperger, un camino difícil

Lorena era una niña retraída, le costaba relacionarse y solía jugar sola en un rincón. Estas fueron las razones por las que Ana se dio cuenta de que su hija era especial. “Como vi que hacía cosas poco habituales, se lo comenté a los profesores por si fuera interesante que la viera algún psicólogo”, explica su madre, más de veinte años después de ese momento. Cuando habló con el psicólogo del centro, este reconoció que la pequeña tenía comportamientos diferentes, pero no supo ponerle un nombre. “En aquella época era diferente, no se conocían ni se trataban estos trastornos como se hace ahora”, explica.
Por ello, no fue hasta que cumplió 14 años cuando el orientador del instituto le confirmó que su hija tenía Asperger. “En ese momento te quedas paralizado, pensando en cómo vas a afrontar la situación; pero empiezas a leer, te informas y descubres que es una forma diferente de ver el mundo y que lo que necesitan es mucho cariño y paciencia", recalca esta aragonesa. Además, unos dos años después, le confirmaron que Jorge, su hijo pequeño, también padecía el mismo síndrome. Que dos hijos tengan Asperger no es extraño, pero tampoco es habitual. “Todo depende de la genética. De hecho, viendo cómo se comporta Lorena creo que mi padre también lo tenía, pero en aquella época nunca se lo diagnosticaron”, subraya.
Al mismo tiempo, recuerda que cada caso ha sido diferente. Por ejemplo, Lorena no sabía cómo socializar, se apartaba cuando le daban un beso o un abrazo, no le gustaba el contacto con la gente. Por su parte, la mayor dificultad de Jorge fue el habla. “Hasta los cuatro años aproximadamente no empezó a hablar, pero él lo intentaba y quería hacerlo. En esos momentos, se ponía muy nervioso y no conseguía formar palabras. De hecho, tuvo que ir al logopeda para que le ayudara a vocalizar, ya que cuando empezó se le aglutinaban todas las palabras”, sostiene.
Ahora, tras años de paciencia, cariño y comprensión, ambos han evolucionado de forma muy positiva. “Ha sido muy duro, pero los veo felices. No lo cambiaría por nada”, reconoce Ana. Lorena, de 26 años, ha terminado su carrera y un máster y en la actualidad está buscando un trabajo. Por su parte, Jorge, de 19 años, está estudiando Geografía y cada día disfruta de una de sus mayores aficiones: conocer pueblos. “Cuando era pequeño siempre estaba preguntando por los pueblos, cuáles había... y su hermana le daba un atlas del colegio, que él se leía concienzudamente. Siempre le gustó la geografía y ahora está cumpliendo su sueño”, recalca Ana.
Sin embargo, el camino hasta llegar a este punto no ha sido fácil. “Son niños que solo entienden el significado literal de las palabras. Los dobles sentidos y las bromas son complicadas para ellos. Hay que estar constantemente explicándoles las cosas, pero generalmente son muy inteligentes”, explica. Según recalca, una de las cuestiones más importantes es la relación entre la familia y el centro escolar. “A mí siempre me han atendido muy bien y se han preocupado mucho. Además, con la pedagoga del centro (PTE) hicimos un tándem muy bueno”, asegura. Asimismo, puntualiza que si cada uno va por su lado, no se consigue avanzar: “Estos niños necesitan una estructura, unas rutinas... si se hacen muchos cambios, se desconcentran. Además, es muy importante el cariño y la paciencia”.
Lograr avanzar como lo han hecho ha sido producto de un gran trabajo de su madre y “de mucho esfuerzo por parte de ellos”. “Es muy complicado que entiendan algunas cosas, tienes que estar el doble o el triple de rato para hacer los deberes. Ellos se esfuerzan muchísimo y trabajan muy duro para intentar salvar todas las complicaciones. Si no lo hicieran, sería imposible”, reconoce Ana. También recuerda que los años de colegio e instituto fueron los más complicados. “Son niños que hacen cosas poco habituales, que lloran o se ponen nerviosos con más facilidad y a veces eso lo utilizan otros niños para 'mofarse'”, lamenta. De hecho, su hija sufrió acoso escolar cuando estaba en el instituto: “Fue complicado. Valoré la opción de cambiarla de centro, pero ella no quiso. Los niños la dejaban de lado, no querían hacer juegos o trabajos con ella... Por suerte, los profesores siempre nos escucharon y supieron parar estas situaciones”. Por el contrario, la vida en el Bachillerato y la Universidad fue otra cosa. “Ahora son ellos mismos y nadie se extraña ni hace comentarios hirientes”, puntualiza.
Con el tiempo, esta situaciones se han convertido en un triste recuerdo: “Son etapas que vas pasando, con momentos muy duros; pero al final ha merecido la pena. A pesar de todas las rabietas que tenían por no entender o comprender algunas cosas, de los días más complicados... ahora son felices y capaces de llevar su propia vida”. Además, para ella también ha sido importante. “He aprendido a ver la vida de otra manera, a fijarme más en los detalles... ha sido muy enriquecedor”, reconoce.
Heraldo
8/03/2017
Gastos de envío
G R A T I S
G R A T I S
Envíos España península para pedidos superiores a 59,90 euros (más iva) (condiciones)
-
¿Cómo podemos reducir la sobrecarga y liberar energías que permitan recobrar y hacer efectivas las ganas de vivir y de trabajar? E...12.50 €
-
77 acertijos llenos de diversión y color para un jugador. Fomenta el pensamiento lógico y la concentración. Mecanismo de resolució...14.02 €
-
Este libro de Sara Rosenfeld-Johnson, creadora de TalkTools, es inevitable para los clínicos y las familias que utilizan OPT (Tera...71.98 €
-
Por muy mágicos que sean, los Reyes Magos también necesitan nuestra ayuda. Pablo, un viejo pescador perdido en alta mar, conseguir...18.00 €