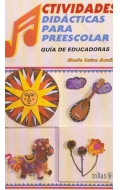Tema quincena | Detección | Orientación | Interdisciplinario |
Profesionales | Glosario | Patologías | Actualidad
La otra cara de la hiperactividad
La prevalencia del Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) en la población general oscila entre el 0,4% y el 14%. En nuestro medio, se considera que la padecen, aproximadamente, 4 de cada 100 niños, siendo de 3 a 4 veces más frecuente en varones. No se han demostrado diferencias entre diferentes áreas geográficas, grupos culturales o niveles socioeconómicos.
El mito popular de que el TDAH es un cuadro médico propio de la infancia, «que se cura con el paso del tiempo», y las múltiples características diferenciales de los síntomas psíquicos de estos jóvenes respecto a los de los pacientes adultos nos sitúan ante el diagnóstico tardío del cuadro y sus consecuencias negativas. De los tres síntomas nucleares del TDAH -el déficit de atención o la incapacidad de prestar atención y mantener la concentración, la tendencia a actuar sin reflexionar o impulsividad y la hiperactividad (término que describe el movimiento físico constante que presentan estos chavales)-, el déficit de atención es el que más interfiere en este sentido y sus consecuencias persisten en la adolescencia y se prolongan hasta la edad adulta.
Los estudios de seguimiento a largo plazo han demostrado que entre el 30-70% de los niños con TDAH continúa presentando sus síntomas durante la adolescencia y que los mismos pueden persistir en la edad adulta en más de la mitad de los adolescentes afectados. Por esta razón, y a pesar de su capacidad intelectual, los sujetos con TDAH que no son tratados tienen tendencia a sufrir más dificultades académicas y laborales, además de afectar a sus relaciones sociales y afectivas. De esta manera, tienden a aislarse (suelen tener menos amigos o coinciden con otros chicos problemáticos) y son más susceptibles al abuso de determinadas sustancias tóxicas (alcohol, cannabis, anfetaminas y cocaína), bien como búsqueda de sensaciones o como «autotratamiento», dado que normalizan sus niveles de dopamina, situaciones ambas que interfieren con su adaptación afectiva, familiar, social, laboral o de ocio.
Por otra parte, el TDAH se acompaña con frecuencia en la adolescencia de otros problemas psiquiátricos (ansiedad y depresión), anomalías de la personalidad (trastorno disocial o trastorno negativista desafiante) o trastornos del aprendizaje. En este sentido, el TDAH es un factor de riesgo para el consumo de tóxicos y más aún cuando está complicado con trastornos comórbidos del comportamiento. A la inversa, podemos asegurar que el consumo de drogas es más frecuente en individuos que sufren TDAH que en adolescentes psiquiátricamente sanos.
Recientes estudios han demostrado que hasta una cuarta parte de los adolescentes hospitalizados por un problema relacionado con el consumo de sustancias ha presentado un TDAH no diagnosticado ni tratado a tiempo. Más aún, la existencia de un TDAH acelera la transición (1,2 años de media frente a 3 en sujetos control) de un abuso menos grave (alcohol o cannabis) a una dependencia más grave (anfetaminas o cocaína) y prolonga más del doble el plazo medio de desintoxicación.
El tratamiento más adecuado es la combinación de medicación (psicofármacos) y la psicoterapia. De todos los fármacos, los psicoestimulantes son, hoy en día, los más utilizados. Actúan regulando, en determinados circuitos cerebrales, la anómala concentración de dopamina de manera que mejoran los síntomas nucleares (inatención, impulsividad e hiperactividad) del TDAH. La experiencia incluso en otros grupos de población diferentes a los niños en edad escolar (preescolares, adolescentes y adultos) está teniendo su reflejo en una literatura cada vez más extensa.
La psicoterapia individual permite que el paciente identifique sus problemas, los comprenda y, posteriormente, los resuelva eficazmente. También fomenta el desarrollo de sus habilidades para solucionar conflictos interpersonales. Las consecuencias derivadas de un hijo que padece TDAH pueden llegar a afectar a su familia, la cual sufre un importante desgaste. La terapia de familia ayuda a superar los problemas psíquicos reactivos a la situación vivida en el hogar, las alteraciones de la dinámica familiar, así como otras repercusiones afectivas, sociales o laborales.
Por último, la educación del niño y de su entorno (padres y maestros) consigue la detección y su tratamiento precoz, en caso de estar instaurada la anomalía.
El experto
Juan A. Hormaetxea es médico de IMQ y especialista en Psiquiatría
http://www.elcorreodigital.com
12/11/2009
Gastos de envío
G R A T I S
G R A T I S
Envíos España península para pedidos superiores a 59,90 euros (más iva) (condiciones)
-
Este libro explora ideas interesantes para emplear el relato como un recurso flexible que facilita el pensamiento matemático de lo...21.40 €
-
En este libro, encontramos un conjunto de actividades didácticas para preescolar cuya perspectiva metodológica contempla el desarr...24.39 €
-
Este libro es el resultado de un proyecto creativo de amor, orgullo y paciencia. Cecilia Freeman nos brinda el cómo y el qué en un...20.55 €
-
En la presente obra se aborda de forma actualizada y práctica, con numerosos casos clínicos, la metodología de la evaluación neuro...31.00 €