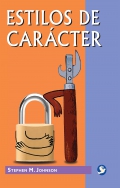Tema quincena | Detección | Orientación | Interdisciplinario |
Profesionales | Glosario | Patologías | Actualidad
La dislexia en casa
No fue muy sorpresivo enterarnos de que nuestro hijo Valentín (hoy de 9 años) padecía dislexia. Tuvimos alertas tempranas, inclusive antes de que ingresara a la escuela primaria, y varios antecedentes familiares que sugerían que algunas señales, como las que se correspondían a la discalculia, disgrafía y la disortografía eran compatibles con la dislexia.
Comenzamos notando que se apoyaba en su hermano Guido (hoy de 10 años y un tremendo lector) para que le tradujera las cosas más simples o para seguir las instrucciones de un juego de computadora.
No era posible ver una película que estuviese subtitulada porque no podía seguir el ritmo de lectura. No decía “plata”, sino “dinero”, porque la primera opción terminaba siendo una “pata” y cuando íbamos al colegio con Inés, su mamá y mi esposa, notábamos que Valen movía los labios simulando seguir el hilo de una canción o de una prosa, pero sin emitir sonido alguno. Era su forma de disimular -frente a sus compañeros y a sus docentes- que su cabecita no podía retener de memoria casi nada.
Se salteaba los días de la semana y en sus cuadernos de clase era frecuente encontrar palabras con sílabas desordenadas, o una “p” donde debía ir una “d”, o una “q”, en el lugar de una “b”.
Había días en que su caligrafía era perfecta, delicada y con trazos suaves; y otros en los cuales las letras se agigantaban y podían ocupar casi una página completa.
Aunque la psicopedagoga a quien recurrimos en los primeros años no podía confirmar el diagnóstico por una limitación legal absurda, fue quien a través de algunos test y muchas sesiones nos confirmó lo que suponíamos: Valentín padecía dislexia.
La misma dificultad específica de aprendizaje que su mamá, quien –por desconocimiento de todos los adultos educadores que la rodeaban- era sometida a terribles exigencias que, al no poder cumplir, terminaban en hirientes burlas por su incapacidad para retener un texto, un cálculo matemático o para discernir porqué “valla” y “vaya” eran cosas absolutamente diferentes.
Uno de cada 10 niños tienen esta dificultad para aprender. Y, lamentablemente, durante años y aún hoy, muchos colegios no están preparados ni quieren ayudarlos a salir adelante.
Valentín es muy inteligente y, junto a Guido, su familia, sus amiguitos y la escuela, ha podido cumplir los objetivos de su educación e inclusive recibir durante cuatro años consecutivos un reconocimiento público del colegio a su perseverancia.
Sus notas son muy buenas y la escuela -donde asiste desde salita de un año- va incorporando procedimientos que lo ayudan a él y a otros chicos que se van “descubriendo” disléxicos a tener una educación apropiada.
Hace unos meses fuimos a una reunión de la Asociación Dislexia y Familia (DISFAM), donde pudimos encontrarnos con varias decenas de padres como nosotros, que compartimos nuestras experiencias, nuestras frustraciones y también nuestros éxitos.
“La dislexia -define el Dr. Gustavo Abichacram, pediatra del Comité Científico de DISFAM- es un trastorno del lenguaje, de la comunicación. Consiste en la aparición en forma inesperada de una imposibilidad de una lectura fluida y automatizada”. El Dr. Abichacram insiste en que “esto ocurre en un niño inteligente o muy inteligente, que ha sido estimulado en forma adecuada y en el que no existe alguna causa física, psiquiátrica o social que lo justifique”.
En esa reunión confirmamos lo que ya suponíamos: “el origen de la dislexia es neurobiológico y también hereditario”. De hecho, en la familia, la abuela de Valentín, al menos uno de sus tíos (Javier) y su mamá Inés, padecen dislexia.
Algunos amigos nos miran con cierta conmiseración, pero lo cierto es que todos en casa convivimos perfectamente con este desafío diario. Es más, él mismo lo ha asumido con muchísima serenidad y en nuestro hogar se habla de la dislexia con total normalidad y hasta muchas veces con buen humor.
Nosotros nos dimos cuenta a edad temprana y eso nos ayudó mucho a todos. Por eso es importante detectarla de manera precoz. La fonoaudióloga Isabel Galli, miembro de DISFAM, sugiere algunos tips: “Si los padres incluyen entre los juguetes de sus hijos letras y números, podrán darse cuenta si a sus hijos les interesan o si rechazan actividades con esos objetos. Esta es una señal temprana -continúa Isabel-, que permitirá a los padres intentar jugar con ellas para favorecer destrezas tales como la habilidad de formar palabras simples o de reconocer con qué letra comienza su nombre”.
Uno de los padres que estuvieron también en la reunión de DISFAM nos contó que su hijo se deprimía cada vez que tenía que ir a la escuela. Otro manifestó que en el colegio “lo invitaron” a pensar en otra opción para su hijo. Y ese tipo de ejemplos se sucedieron durante casi toda el encuentro. Todos deben saber que el Estado y las escuelas tienen la obligación de contener en las aulas a todos nuestros hijos, con todas las diferencias. Y los docentes y los directores de los colegios deben capacitarse para estar preparados a cumplir fielmente con su vocación docente.
A Valentín, y a todos los chicos con dislexia, nadie les preguntó si preferían este u otro desafío para toda su existencia. Ellos no deberían enfrentarse a adultos incapaces de comprenderlos, de ayudarlos a aprender y de prepararlos para la maratón de sus vidas.
*Con el asesoramiento del Dr. Gustavo Abichacra, pediatra miembro del Comité Científico de la Asociación Dislexia y Familia (DISFAM).
http://www.clarin.com/buena-vida
25/03/2014
Gastos de envío
G R A T I S
G R A T I S
Envíos España península para pedidos superiores a 59,90 euros (más iva) (condiciones)
-
Cuaderno de escritura en letra cursiva. Para practicar la escritura de una forma progresiva....19.22 €
-
El cerebro de los niños es un órgano lleno de vida, sumamente dinámico y con una gran capacidad para adaptarse a los cambios y a l...20.00 €
-
Este libro presenta la integración de la personalidad basad. en la teoría y en la investigación. Al describir los tema básicos y e...29.07 €
-
Es imposible imaginar un mundo sin creatividad. Y actualmente se hace difícil no hablar de neurociencia cuando nos referimos al es...17.95 €